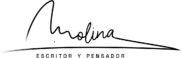2005
Hace ya casi ochenta años, escribió Ortega un breve y jugoso trabajo con el título “Dios a la vista”, expresivo de su ágil visión como vigía en el agitado mar de nuestro mundo. No voy a explicar su contenido, que nadie como él podría desarrollar, pero sí quiero subrayar algunas de sus afirmaciones e ideas, aún actuales, como les ocurre a las elaboradas por quienes poseen privilegiada inteligencia. Por ejemplo, en nuestros días, y en nuestro espacio occidental, vuelve a surgir lo que él denominaba “odium Dei” bajo la apariencia de una revitalización del laicismo, ensalzado como virtud pero que, en el fondo, se ha aderezado con una mal disimulada gran dosis de agnosticismo y ateísmo, cuyo sentido negativo a nuestro filósofo le parece gracioso por absurdo. “Y, en efecto –dice- agnóstico significa el que no quiere saber ciertas cosas. Y el caso es que las cosas cuya ignorancia complace al agnóstico no son cualesquiera, sino precisamente las cosas últimas y primeras, es decir, las decisivas”.
Algo así ocurre con los redactores de la proyectada Constitución Europea al no querer destacar, entre otras, las raíces cristianas de nuestra civilización; e igualmente acontece con el actuar de nuestros políticos gobernantes al tratar de desdibujar o semidesterrar a Dios en la enseñanza movidos, tal vez, por ese “odium Dei” orteguiano, sin detenerse a considerar que alguna causa especial debe existir para que las creencias (la nuestra y las que astutamente introducen, quizá buscando el enfrentamiento) hayan arraigado desde hace siglos con tanta fuerza y hondura. Creencias que no son meras costumbres o hábitos sociales, como parecen pensar, pues no de otra forma se entiende cómo se les ha ocurrido nada menos que inventar ceremonias que sólo son comprensibles en el ámbito religioso, tal como ha sucedido con el cómico e inefable “bautizo civil” celebrado en cierto Ayuntamiento, regido, sin duda, por personajes de sainete.
Pero no se trata de estos episodios, anecdóticos y absurdos, de los que deseo hablar. Me preocupa más, mucho más, que esos agnosticismo y ateísmo, disfrazados de laicismo progresista, busquen –según se deduce- liberarnos del opio de la religión (también lo intentaron algunas doctrinas políticas fracasadas), de la influencia de una divinidad para ellos inexistente, sin pensar, en el mejor de los casos, o conscientes, y ello es peor, que esa liberación lo que de verdad consigue es destruir lo más esencial, importante y decisivo que nos impulsa a vivir: la esperanza.
Deshechas, como castillos de arena, todas las utopías basadas en la organización justa y perfecta de la sociedad, en una igualdad nunca alcanzada, en una fraternidad siempre desmentida por las guerras y agresiones criminales; sometidos de manera incesante a la zancadilla competitiva; aislados o apartados con violencia por egoísmos insaciables, heridos por lívidas envidias, agotados y maltrechos por enfermedades y males físicos, si nos ocultan o hurtan ese pequeño punto de luz, como de lejana estrella, que en el horizonte desgarra la densa y triste oscuridad de lo por venir, enviándonos una tenue pero luminosa llamada a la esperanza, representada por un Dios amoroso y justo –nunca vengador ni destructor-, ¿qué nos queda? ¿Cómo podríamos seguir viviendo sin rebelarnos con furia cainita? ¿Cómo íbamos a respetar nada ni a nadie, si al final únicamente un hedonismo egoísta y malvado, sin escrúpulos ni conciencia, tendría justificación racional?
No se mejora el mundo destruyendo, sin fundamento, la ilusionada espera de ver compensados los esfuerzos y sacrificios personales realizados a lo largo de la vida, sin herir a los demás; no se perfecciona la convivencia si desaparecen la moral, la aceptación de unos principios o mandatos superiores que nos impulsan y empujan a respetar y amar al semejante como a uno mismo; no alcanzaremos la felicidad completa si no nos enseñan a saber renunciar a favor de otros y sentir satisfacción por ello y por ayudar y extender la mano a quien nos necesita… Si Dios no existiera, tendríamos que crearlo para poder vivir en plenitud, sin miedo ni terrores, “avistándolo” siempre en el horizonte de nuestra existencia, como eterna esperanza de paz y bien.