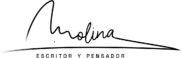2004
Eso de cumplir años y envejecer es algo que a todos nos asusta. Por la eterna juventud, como mefistófeles, estaríamos dispuestos a pagar cualquier precio, por elevado que fuera; pero ocurre, sin embargo, que ello resulta imposible y hemos de acomodarnos, y acostumbrarnos, a la edad que tenemos, cada vez más avanzada. Entonces, en muchas ocasiones, como para compensar el hecho, recurrimos al recuerdo, a aquellos días espléndidos, irrepetibles, no apreciados en el momento de vivirlos, en que éramos jóvenes y el mundo se nos ofrecía como un conjunto de diversas opciones, no para todos factibles, pro que la energía juvenil creía alcanzables con un poco de suerte. El tiempo se encargaría, más tarde, de demostrar que lo deseado, en su mayor parte, no llega nunca a materializarse.
Viene a cuento esta divagación seudofilosófica, como consecuencia de que en la memoria parece, suele aparecer estos días, como una película rancia, la antigua Feria del Valle, ubicada en su marco verdadero: el Paseo de Rojas, en cuya parte sur, justamente frente al actual ambulatorio, estaba la caseta del Circulo Lucentino y, exactamente en la esquina con la Calzadilla del Valle, donde hoy existe un gran bloque de viviendas y un Colegio Público, la del Mercantil. A partir de ahí, eran terrenos de cultivo hasta el Convento, ahora Residencia, y en ellos se instalaban los tíos vivos, carruseles, norias, columpios, circos y demás atracciones, terminando con un recinto para el ganado -con predominio de animales de trabajo como mulos, caballos, burros, bueyes…, en cuyas transacciones, regadas con vino e interminables charlas, ofertas y contraofertas, los tratantes, vendedores y compradores, «gastaban diez duros en vino y almejas/vendiendo una cosa que no vale tres», como escribiera el olvidado poeta gaditano.
Este mercado, sin duda, fue el origen del festejo. Todo esto ha desaparecido, como el obvio, a causa de las nuevas tecnologías y herramientas agrícolas; subsiste la feria como fiesta, pero ya no es lo mismo. Tampoco lo es el interés que despertaba en los jóvenes de entonces y en los de hoy. En aquel tiempo la Feria del Valle era, sobre todo, la ocasión para el baile, para una apetecible cercanía entre el hombrecito de barba incipiente, salpicada de rebelde acné, y la bella damita en flor. No existían, como hoy, discotecas, ni pub, ni otros lugares donde los jóvenes pudieran tratarse y estar juntos hasta bien entrada la noche. Los contactos eran unos breves paseos los domingos, el cine, siempre acompañados por adusta carabina y esos pocos días festivos, en los cuales se distendía la rigidez de la norma, y al son melódico de las canciones de Antonio Machin, Bonet de Sanpedro, Guardiola, los Cinco Latinos y pocos más del escaso repertorio interpretados por orquestas foráneas, las parejas podían acercarse, casi abrazarse (o sin casi), y sentir el cálido aliento del otro al tiempo que se asomaband o miraban, mutuamente, en el vivo espejo de unos ojos que brillaban de emoción. Claro que en los días posteriores había que inclinar la cabeza, avergonzados, pero no arrepentidos, ante la reprimenda del confesor.
¡Que tiempos aquellos! Tan grises, pobres y míseros, pero tan sugestivo porque el cuerpo joven, como flor en primavera, estallaba de gozo con sólo sentirse vivir. Y al compás de la música romántica, podía girar y girar sin descanso en apretado contacto, mientras el sudor corría por el pecho y la camisa se empapaba, pues era de rigor ir trajeado y encorbatado, pese al calor de los últimos días estivales… Quizás esa sugestión provocada por el vigor juvenil, hizo que Jorge Manrique considerara que “todo tiempo pasado fue mejor». Pero no es así necesariamente; lo lógico es evolucionar hacia mejor, aún cuando también se den casos, por desgracia demasiado abundantes, de lo contrario.
Miguel Molina Rabasco