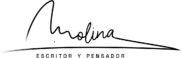2002
El título escogido por esta revista es, para mi, muy sugestivo. Entre las diversas acepciones que el diccionario de la RAE otorga a ilusión, la segunda, “esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo”, encaja con perfección en el objetivo que creo buscan sus editores o promotores: expresar y demostrar que, pese a la edad, continúan con el espíritu inquieto, soñador y activo del pasado. Entre otras causas, porque no es posible vivir sin esperanzas, sin ilusiones.
Si reflexionamos un poco descubrimos que nuestra existencia no es otra cosa que una marcha forzada por el tiempo implacable, sin posible retorno. Y si nos dejamos arrastrar, como simples objetos inertes, sin realizar ningún esfuerzo por dar sentido y contenido al transcurrir de los días, no puede decirse que en verdad vivamos; lo que implica vivir y le imprime atractiva sugestión al hecho , está formado, precisamente, por las ilusiones. Pero, en el fondo, ilusión significa –otra acepción de la palabra-, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, nacida de la imaginación o del engaño de los sentidos; algo así como lo que hoy llamamos realidad virtual: una simple composición sin consistencia física, un vano fantasma evanescente que emerge de la oscura nada y acaba por hundirse en su negro seno.
Ocurre, pues, que en cuanto adquirimos consciencia, certeza, de que somos seres a quienes le acontece ese fenómeno tan extraño y extraordinario de vivir, se inicia un proceso mediante el cual pasamos por estadios sucesivos en los que una ilusión, las más veces frustrada, es sustituida por otra que nace con renovada energía y cuya atracción, como la de la gravedad, nos arrastra hacia ella con fuerza creciente para, de nuevo, una vez extinguida o desaparecida, enlazar con otra y otra y otra, como eslabones de inacabable cadena. Quizá suceda así para evitarnos la tremenda y penosa certeza de una extinción final, que tanta angustia provocaba en Unamuno. El proceso vital nos hace caer en deliciosas trampas y nos decora de forma vistosa y agradable el camino: el amor de la adolescencia y la juventud, fogoso y fugaz; después , el sereno y templado de la madurez, extendido a los hijos, en los que se quiere ver, inconscientemente, una prolongación , una continuidad, del propio yo, como si con la transmisión de la sangre y los genes consiguiéramos una cierta forma de eternidad, de supervivencia; también en esta etapa creemos poder dominar al mundo y nos sentimos capaces de realizar un amplio programa de actividades que, pensamos, llenarán y definirán nuestra vida; más tarde, en el declive, pese a tener evidencia de la vacuidad de todos los afanes, aún florecen, tímidas y frágiles, esperanzas que nos ocultan o distraen de la percepción, en el horizonte, de la noche que se acerca, apagando la cada vez más tenue luz del atardecer. Y al final, nos preguntaremos, como Segismundo,
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños son.
Esto no deja de ser una contradicción con lo escrito al principio. Pero, acaso, la vida ¿no es una pura contradicción?
MIGUEL MOLINA RABASCO.
I L U S