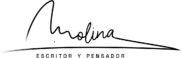2011
ÚLTIMA ESTACIÓN
La vida está formada por diversas etapas nítidamente reflejadas en el aspecto físico de cada cual. No somos iguales ni en el cuerpo ni en el alma: los sucesos que nos acontecen modelan el barro del que estamos hechos, transformándonos de forma continua. El encantador niño se convierte en apuesto joven y éste en el hombre maduro, fuerte y dominador, hasta llegar al endeble y titubeante anciano, torpe y desmemoriado, que despierta lástima y suplica apoyo. Que esta evolución sea necesaria y precisamente así, no de otra forma, lo ignoro; que resulta decepcionante y frustradora, cuando no angustiosa y temible, seguro. No es que nos conformemos, ocurre que no podemos evitarlo, y esa disconformidad hizo surgir un sueño tan viejo como el constituido por el deseo de la eterna juventud y de la inmortalidad. Las diversas religiones y no pocos mitos han surgido de ese desesperado anhelo de subsistir y de mantenerse con plenitud de fuerzas y vitalidad. La ciencia trata de prolongar los años de vida y de evitar la depauperación provocada por el transcurso del tiempo, y en no escasa medida lo ha conseguido; Otra cosa será alcanzar plenamente ese objetivo; pensando en los millones de años pasados en lento progreso, el éxito se nos presenta como imposible. Imposible y tal vez indeseable. Nos encontramos, pues, con un hecho inevitable hasta el momento: toda vida llega a este mundo con un potencial de energía que crece, alcanza un cierto nivel máximo y, en pausado descenso, se apaga sin remedio. El destino de quien fue sujeto del existir ya terminado, es tan desconocido e ignorado, pese a toda creencia, como su origen. De ahí el temor, el miedo, que nos causa su proximidad y la tristeza de los allegados. Y ocurre, además, que en la etapa última, tanto el componente físico como el psiquismo contenido en él, en la mayoría de los casos, se deterioran, deformando o borrando al ser que en su plenitud pudo, en algún momento, causar admiración, envidia, amor… Y entonces, considerado como mejor y más conveniente para él mismo – ¿habrá cierta inconsciente hipocresía en ello?- la sociedad decide buscarle acomodo en las mejores condiciones posibles, hay que reconocerlo, pero apartado de la vida social común, para la que ya no parece necesario. Y nos encontramos ya, sin desearlo ni saberlo, en la sala de espera de una agobiante estación terminal de la vida, sentados sobre duro y sucio banco de madera y tiritando a causa del gélido ambiente de un estremecedor invierno interior, aguardando la siempre imprevista llegada del desvencijado y oscuro tren que ha de transportarnos cualquier día a un desconocido y tenebroso destino. Sala de espera en la que se encuentran otras criaturas, también temblorosas, de mirada perdida, andares titubeantes y torpes, cuando pueden hacerlo, o sentadas sobre negras sillas de ruedas. Su nombre nunca será de tal sala de espera sino, de manera eufemística, residencia, asilo, casa de acogida o cualquier otro que disimule caritativamente su real finalidad de aguardar el viaje hacia el más allá. La primera impresión que produce en el ánimo cualquiera de estos centros es de triste sorpresa. Cuando se está fuerte, sano, con esperanza de larga vida, la visión de situaciones opuestas hace que el optimismo vital del que se disfruta las reciba como un mazazo que oprime y deprime La repetición, sin embargo, hace que la percepción se vaya acomodando y acabe uno por ver con cierta naturalidad las escenas que en principio nos sacudieron con violencia la sensibilidad. Y se comienza a observar con interés a los distintos personajes y a ver en ellos, no seres excéntricos, extravagantes, anormales, sino el resultado de un proceso ideado por la Naturaleza, Dios o el Diablo –cada cual escoja el autor, según sus creencias-. Y se esté conforme o no, ha de aceptarse con forzosidad ineludible. Sucede, entonces, que crece el interés, la ternura y hasta el amor hacia esas personas ya casi desterradas de este mundo nuestro. Y causa emoción la viejecita menuda que se desliza lenta por el pasillo, encorvada, sonriendo no se sabe a quién, y aquella otra que ríe estruendosa sin motivo conocido, y la que se queja continuamente sin saber el porqué, y aquélla, de ojos llorosos, agarrada a la puerta, como queriendo salir o esperando que venga alguien a visitarla, y la que ya sin hablar ni moverse, solo acierta a dar un beso cuando el hijo, los nietos, los parientes o el marido se lo piden. Y resulta emotivo e inquietante el gesto incomprensible que hace el ancianito pequeño, delgado, en vez de responder con palabras a las preguntas que se le formulan, y la repetida historia del que presume de años y de lo bien que se encuentra, al tiempo que te enumera las casas poseídas y los hijos bien situados en otras tierras y lejanos países, y el que te ofrece constantemente caramelos para la tos …Y sientes cierto rubor cuando comparas tus actitudes con las de las jóvenes que atienden a todos con delicadeza, afecto, comprensión, cariño e infinita paciencia. No podemos olvidar, sin embargo, que estamos en una especie de estación, puerto o embarcadero terminal, esperando la hora de la llegada del transporte que alguien nos tiene asignado para el definitivo viaje, sea o no Caronte el maquinista o barquero. Se puede estar o no de acuerdo con esta planificación, lo que resulta imposible es esquivarla. Ello no impide que nos parezca cruel y nos rebelemos, inútilmente, con toda la fuerza de nuestra alma, contra una programación para la que no se nos ha consultado, incluido el acceso a una vida que no hemos pedido. De tener el poder de crear ambos, mundo y vida, ¿los hubiéramos hecho así?..
MIGUEL MOLINA